Búsqueda de un Equilibrio Psicomotor en el Aprendizaje de la Natación
Beatriz Pérez de Antico0
Resumen
Palabras Clave: psicología del deporte, nadador, entrenamiento infantil, aprendizaje motor
El niño actúa en el mundo a través de sus movimientos. Dispone para ello de sus capacidades motoras, afectivas e intelectuales. Se desarrolla por su intermedio como ser integral, único y social.
Si partimos del concepto psicomotor de la acción, reconoceremos en todo movimiento voluntario la determinación de distintas etapas. Sabemos, además, que toda conducta dinámica se estructura sobre la función tónica que subtenderá la plasticidad del gesto. Pero es también sobre esta actitud tónica que se establecen todos los vínculos relacionales a lo largo de nuestra vida. Henri Wallon ya en 1930, investigó exhaustivamente esta unidad "emoción-acción".
La ejecución de un movimiento sucede a una etapa previa de elaboración, en la que se amalgaman la infinidad de informaciones actuales del medio y del ser, con sus vivencias anteriores, sus conceptos y afectividades. Surge de dicho programa la intención de realizar el acto. Comienza allí una nueva afluencia de informaciones, provenientes de la elaboración, del transcurso de la acción y la evaluación del resultado. Son exactamente estas retroacciones las que van a permitir nuestro ajuste postural y la posibilidad de movimiento. Sin esta acción informativa no podríamos, por ejemplo, desplazamos en terrenos irregulares o mantenernos en equilibrio en un vehículo en movimiento. Si la ejecución del gesto o el mantenimiento de una postura dependiera exclusivamente de la planificación inicial, nuestra acción perdería rápidamente su precisión. Pero la información en si no tiene significado propio. Su función específica es la de permitir la aparición de nuestras reacciones adaptativas, pautando así la forma de relacionarnos con el entorno.
- En el área motriz, un grado básico de tensión posibilitará la estructuración posterior de la melodía cinética del gesto.
- En el área intelectual, el equilibrio tónico indispensable para poder centrar el proceso atencional, permitirá la capacidad de "atender, entender, aprender".
- En el área emocional nuestro conocimiento de la directa correlación existente entre las sensaciones orgánicas y el origen de las emociones, nos permitirá entender mejor la respuesta de los pequeños.
Con nuestra comprensión, respeto y aceptación, facilitaremos la autovaloración, el confiar en si mismo, punto de partida de toda inserción social. Dicho autoconcepto, en los primeros años de vida, va unido en gran parte a la proporción de éxitos y fracasos que acompañan la acción motriz. De allí la importancia de disponerlas más sutiles graduaciones para brindar posibilidades a todos los niños. Nuestras propuestas deberán crear conflictos de aprendizaje que los alumnos puedan resolver, y los planteos de independencia estimularán la real imagen de sus limitaciones. La experimentación y el ajuste a la situación; el apoyo de nuestra guía y la no dependencia del docente; el equilibrio de éxitos y fracasos y el no enjuiciamiento de sus errores, serán las mejores oportunidades que, a través de la actividad, podamos ofrecer. Las metodologías rígidas, repetidas, sin comprensión del proceso de aprendizaje, conducen a culpabilizar la realización de "defectos", enjuiciando y saboteando toda autovaloración real. Si conocemos las capacidades psicomotoras del niño y sus características de relación con el entorno, será nuestra responsabilidad proponer las experiencias que motiven la realización adecuada.
Sabemos que la posibilidad de movimiento se estructura sobre la base del equilibrio tónico-postural, caracterizado externamente por la alineación particular de los segmentos corporales en la lucha contra la acción de la gravedad. Este ajuste permanente (Figura 1) del ser a la realidad, se basa en un complejo y constante juego de reflejos equilibratorios, originado por informaciones propioceptivas y visuales.
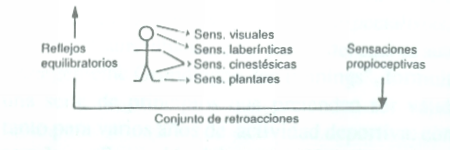
Figura 1
P. Vayerlo grafica en la forma precedente (Fig. l) y cita conjuntos de factores determinantes del sello característico con que cada ser enfrenta al mundo:
- Factores genéticos, que condicionan el desarrollo morfológico y temperamental.
- Experiencia personal, originada en las propias vivencias de la comunicación con el mundo.
- Factores biológicos, ligados al aspecto funcional del sistema endocrino y neurovegetativo, que regula la función tónico-energética..
- Factores ligados al crecimiento estaturo-ponderal en cada momento de la vida del niño. Según este autor, la organización tónico-postural, que se traduce en la actitud de bipedestación, sintetiza en el plano somático toda la historia del sujeto, al tiempo que manifiesta lo que es la persona en un cierto momento de las comunicaciones con su entorno. De esta concepción socio-psico-motora del desarrollo humano surge este abordaje metodológico de la actividad, cuya característica fundamental es el desenvolvimiento en el medio acuático, no habitual al hombre, a pesar de provenir de é1. Su adaptación inicial, naturalmente desaparece, desarrollando paso a paso las respuestas adaptativas a la acción de la gravedad. Innumerables ensayos consolidaron el dominio terrestre, permitiéndonos diferenciamos del mundo, e integrarnos en nuestra base de sustentación, la fuerza que según Quirós-Schrager, "es la gran condición de los aprendizajes humanos". Aun para el logro de la comunicación simbólica, característica de los aprendizajes humanos, la integración tónico-postural antigravitatoria será la base que permitirá las demás integraciones. El niño que logra naturalmente encontrar su eje corporal, no debiendo controlar corticalmente cada movimiento, podrá también centrar su atención, abriendo sus canales de aprendizaje, contactándose con el medio y sus estimulaciones.
La inclusión nuevamente al medio acuático, impone el sumirse en una exigente experiencia: vivir el caos informativo que llega por todos los sentidos y que deberá asimilar, para poder luego acomodarse al medio. Las informaciones sensoriales recibidas intero, propio y exteroceptivamente de nuestra acción en el agua, modifican completamente el juego de las reacciones equilibratorias habituales. Los cambios de posición vertical a horizontal o invertida y la falta de puntos de apoyo estables a partir de los cuales se puede regular el equilibrio, hace muy compleja la problemática educativa de la natación. El control postural se ve afectado. Esta falta de dominio crea inseguridad y es muy difícil así lograr la disponibilidad para el aprendizaje y la gratificación en la actividad grupal.
Las informaciones visuales y auditivas, jerarquizadas en todo aprendizaje, y que pautan nuestra inserción en el mundo, se ven aquí distorsionadas y limitadas.
La función respiratoria, de la que depende toda posibilidad de vida, se encuentra también condicionada a factores físico-orgánicos y socio-emocionales. No se nos ocurriría intentar otro aprendizaje, tomando como pautas iniciales el desequilibrio postural, la limitación visual y la dificultad respiratoria. Pero esta es nuestra realidad.
Los condicionamientos históricos con que la familia normatiza generalmente el cuidado de la seguridad del niño en el agua, también influyen: el "no te acerques", "te podes ahogar", "tapate la nariz", o "respirá hondo", resumen la ansiedad, la transferencia de sus propios temores y la prisa en el logro de resultados que justifiquen la correcta elección de la actividad para su hijo.
Lógico es que se produzca una considerable alteración tónica y, como resultante emocional, encontremos las mas variadas respuestas. Las informaciones orgánicas toman prioridad frente a las informaciones provenientes del medio. Mientras el niño está preocupado por su problemática interior de regulación del equilibrio, no podrá contactarse con los estímulos externos. La sensibilidad orgánica excluye a la exterior, convirtiéndose en necesidad absoluta el acceso a la oportunidad de regular sus respuestas adaptativas a dicha situación. Si el profesor percibe y respeta esta etapa, su relación con el pequeño será realmente positiva. Todos los demás aprendizajes son secundarios, según el orden de prioridades. Si, por el contrario, no se contemplan las necesidades del niño, apresurando su ritmo o insistiendo en sobreagregar a la inseguridad inicial, en vez de la resolución de sus problemas externos, solo se conseguirá un excesivo aumento de su tensión. El hipertonismo se canalizará por la actividad, si ésta responde a los intereses y graduación adecuados, fomentando la imprescindible armonía entre la función tónica y motora.
El profesor, a través de su contención, podrá colaborar en esta regulación: con su tono de voz, con su mirada segura, atenta, afectiva; con la forma de tomar o de brindar su cuerpo para permitir la participación. Todo esto constituye la base de la relación tónico-emocional, de ese lenguaje del cuerpo, previo, no verbal, que cimentó en los primeros años de vida, nuestra socialización.
No podemos depender exclusivamente de la expresión oral de los pequeños. Toda madre conoce los deseos y necesidades de su bebé mucho antes de que sepa hablar. Los profesores debemos respetar el tránsito por las etapas imprescindibles del aprendizaje, conociéndolas y sensibilizándonos a ese diálogo preverbal que nos permita la exquisita graduación de los estímulos. Si ello no ocurre, aparecerán, como mecanismos reguladores de la actitud hipertónica, la risa, el llanto o el temblor. En caso extremo, la no resolución tensional, puede provocar un bloqueo emocional que impida la participación Esta problemática, que podríamos atribuir exclusivamente al inicio del aprendizaje, reaparece frente a la integración de cada importante cambio postural o de ubicación en el entorno. El desplazamiento vertical, la flotación, el traslado al sector profundo, la inversión de posición en la entrada de cabeza o el nado subacuático, generan constantes correlatos tensionales.
Frente a este angustiante enfoque de la realidad no podríamos entender como tantos niños aprenden a nadar. Este análisis muestra que la capacidad adaptativa del hombre es tan vasta que, aún en las peores condiciones, logra sobreponerse. Pero también debemos ser concientes de que muchos adultos de hoy deben sus temores y tensiones en el nado, a la no comprensión de este hecho en la enseñanza tradicional. Toda metodología debe surgir del conocimiento de las necesidades del niño en cada situación, aceptándolas y favoreciendo así la aceptación por el mismo y por el resto del grupo. El respeto por su ritmo de aprendizaje, la estimulación adecuada, la valoración de los pequeños grandes logros de cada etapa, inciden positivamente en el desarrollo integral de su personalidad. La inmadurez del niño lo somete a menudo a influencias negativas que, a través de un aprendizaje motor, afectan la totalidad del ser.
La búsqueda permanente de fundamentos que consoliden la creación de nuevas y mejores propuestas educativas, es nuestra responsabilidad como docentes. Todos los niños transitan etapas de inseguridad en este aprendizaje. Algunos lo superan rápidamente, otros no. Lo importante es que, enfrentándonos a ello, sepamos guiarlos con experiencias que por responder a sus prioridades, den real significado a su acción. Solo así abordaremos desde nuestra área educativa, el efectivo desarrollo integral del ser.
Cita Original
Antico, Beatriz. Búsqueda de un Equilibrio Psicomotor en el Aprendizaje de la Natación. Revista de Actualización en Ciencias del Deporte Vol. 1 Nº3. 1993.
Cita en PubliCE
Beatriz Pérez de Antico (1993). Búsqueda de un Equilibrio Psicomotor en el Aprendizaje de la Natación. .https://g-se.com/busqueda-de-un-equilibrio-psicomotor-en-el-aprendizaje-de-la-natacion-267-sa-m57cfb27121416
