Análisis Cinemático y Cinético por Sexos del Arranque en Halterófilos de Elite pertenecientes a la Categoría de 69 kg
Erbil Harbili0 Selçuk University, School of Physical Education and Sport, Alaeddin Keykubat Campus, Konya, Turkey.
Resumen
El objetivo de este estudio fue comparar las diferencias cinemáticas y cinéticas del rendimiento en el ejercicio de arranque entre halterófilos masculinos y femeninos de elite pertenecientes a la categoría de 69 kg, la única categoría común a ambos sexos. Para esto se analizaron los mejores levantamientos realizados por 9 hombres y 9 mujeres halterófilos que compitieron en la categoría de 69 kg del Grupo A en el Campeonato Mundial de Halterofilia del 2010. Los levantamientos fueron registrados utilizando dos cámaras (PAL). Los puntos sobre la barra y sobre el cuerpo fueron digitalizados manualmente utilizando el Sistema de Análisis del Rendimiento Ariel. Los resultados mostraron que el ángulo máximo de extensión de la rodilla y el tobillo durante el primer tirón, el ángulo dela rodilla al final de la fase de transición y el ángulo máximo de extensión de la rodilla durante el segundo tirón fueron significativamente mayores en los hombres (p<0.05). La velocidad angular de la cadera fue significativamente mayor en los hombres durante el primer tirón (p<0.05). Durante el segundo tirón, las mujeres exhibieron una velocidad angular máxima de las rodillas y tobillos significativamente mayor (p<0.05). Además, la máxima velocidad lineal vertical de la barra fue significativamente mayor en las mujeres (p<0.05). El trabajo mecánico absoluto y la producción de potencia en el primer tirón, y la producción de potencia en el segundo tirón fueron significativamente mayores en los hombres (p<0.05). Sin embargo, el trabajo mecánico relativo durante el segundo tirón fue significativamente mayor en las mujeres (p<0.05). Estos resultados revelaron que en la categoría de hasta 69 kg, las mujeres fueron menos eficientes que los hombres en el primer tirón, que está más relacionado con la fuerza, mientras que fueron más eficientes que los hombres en el segundo tirón, que está más relacionado con la potencia.
Palabras Clave: biomecánica, halterofilia, categoría de peso corporal, sexo
INTRODUCCIÓN
La halterofilia, un evento restringido solo a los hombres en el pasado, ha ganado popularidad entre las mujeres desde el primer Campeonato Mundial Femenino de Halterofilia en 1987; aunque el desarrollo del rendimiento en este evento no ha sido estudiado de la misma manera en las mujeres que en los hombres (Garhammer, 1991; 1998; 2002; Gourgoulis et al., 2002; Hoover et al., 2006).
Se ha demostrado que las mujeres halterófilas de diferentes categorías que compitieron en el primer Campeonato Mundial Femenino de Halterofilia en 1987 podían generar mayores producciones de potencia que lo que se había documentado previamente, pero no tanta como los hombres, y esto tanto en términos absolutos como relativos a la masa corporal (Garhammer, 1991). También se ha reportado que en el Campeonato Mundial de Halterofilia de 1998, en las mujeres, la duración del tirón para cada tipo de levantamiento se había incrementado en un 12% mayor en comparación con los resultados de 1987, y para el arranque, los valores de potencia se habían incrementado un 33% mientras que la duración del segundo tirón se redujo en un 30% (Garhammer et al., 2002). El mayor desplazamiento horizontal de la barra observado en las mujeres halterófilas, durante una competencia nacional en 1999 fue atribuido a la inconsistencia de los levantamientos, y a que menos de la mitad de los intentos de arranque realizados por las mujeres halterófilas en este estudio exhibieron una óptima trayectoria horizontal de la barra (Hoover et al., 2006). En otro estudio se ha demostrado que el trabajo mecánico realizado por el desplazamiento vertical de la barra, en los hombres, fue mayor durante el primer tirón que durante el segundo tirón; mientras que en las mujeres se observaron valores similares para ambas fases (Gourgoulis et al., 2002). En este mismo estudio se observó que las mujeres realizaban una menor flexión de sus rodillas y una fase de transición más lenta que los hombres, y que el tiempo del desliz durante la fase de agarre era también mayor en las mujeres (Gourgoulis et al., 2002). Un reciente estudio mostró que las magnitudes de la cinemática lineal de la barra, la cinemática angula de las extremidades inferiores y otras características energéticas no reflejan exactamente aquellas reportadas en la literatura y que los patrones en el ejercicio de arranque de mujeres halterófilas de elite eran similares a los patrones observados en los hombres (Akkus, 2011). Las diferencias observadas en el rendimiento durante el arranque entre hombres y mujeres está principalmente asociado a la reciente participación de las mujeres en la halterofilia (Garhammer, 1991; Gourgoulis et al., 2002; Hoover et al., 2006) y se ha indicado que las mujeres requieren de tiempo para desarrollar su rendimiento en el levantamiento de arranque (Garhammer, 1991; Gourgoulis et al., 2002).
Se han reportado variaciones significativas en la cinemática de la técnica de arranque entre halterófilos de diferentes categorías de peso (Garhammer, 1985). También se ha reportado que hay una gran variación en las trayectorias de la barra durante el ejercicio de arranque en halterófilos júnior de elite de diferentes categorías de peso y que los halterófilos que pertenecen a las categorías de mayor peso son más eficientes, ya que han mostrado mayores trayectorias de propulsión de la barra más (Campos et al., 2006). Actualmente, en la halterofilia olímpica hay ocho categorías de peso (56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105 kg) para los hombres, y siete categorías para las mujeres (48, 53, 58, 63, 69, 75, +75 kg). De todas las categorías, la de 69 kg es la única común a ambos sexos. En un estudio se ha indicado que la categoría de 69 kg era representativa del rendimiento de nivel nacional en arranque, y la historia reciente ha confirmado el calibre de los atletas que compiten en esta categoría de peso (Hoover et al., 2006); sin embargo, no se ha hallado ningún estudio en la literatura actual que haya comparado el rendimiento en el ejercicio de arranque entre hombres y mujeres en esta categoría de peso. En el único estudio previo que analizó la categoría de 69 kg en mujeres, esta categoría fue identificada como aquella con el mayor rango de rendimientos así como la que mayor potencial tiene para establecer records nacionales durante la competición (Hoover et al., 2006). Por lo tanto, el análisis cinemático y cinético del rendimiento en arranque en hombres y mujeres pertenecientes a la categoría de 69 kg podría ser una oportunidad para comparar los sexos, independientemente de la variable peso corporal.
De esta manera, el objetivo de este estudio fue comparar las diferencias cinemáticas y cinéticas en el rendimiento en arranque de hombres y mujeres halterófilos pertenecientes a la categoría de 69 kg que compitieron en el Campeonato Mundial de Halterofilia de 2010. Nuestra hipótesis fue que, debido a la eliminación de los potenciales efectos del peso corporal sobre la cinemática de la barra, este análisis comparativo del rendimiento en arranque en la categoría de 69 kg mostraría sutiles diferencias entre los sexos, proveyendo información valiosa para que los atletas y entrenadores integren en su entrenamiento y competición.
MÉTODOS
Sujetos
Los datos fueron recolectados durante el 78º Campeonato Mundial Masculino de Halterofilia y el 21º Campeonato Mundial Femenino de Halterofilia llevado a cabo en 2010 en Antalya, Turquía. Se analizaron los mejores levantamientos realizados por 18 halterófilos (9 hombres y 9 mujeres) de elite que compitieron en el Grupo A de la categoría de 69 kg (Tabla 1). Los permisos oficiales necesarios para el registro en video de los rendimientos fueron provistos por la Federación Turca de Halterofilia y por la Federación Internacional de Halterofilia. Este estudio fue llevado a cabo de acuerdo con las normas establecidas por el Comité de Revisión Institucional de la Universidad de Selçuk.
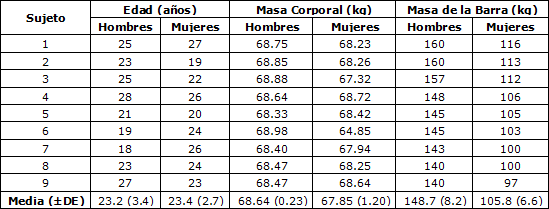
Tabla 1. Características de los halterófilos hombres y mujeres en la categoría de 69 kg.
Diseño Experimental
Este estudio es un análisis comparativo, llevado a cabo para determinar las diferencias cinemáticas entre los sexos en el levantamiento de arranque, independientemente de la variable peso corporal. Se llevó a cabo un análisis de movimiento tridimensional (3-D) para estudiar la cinemática del arranque en hombres y mujeres halterófilos que compitieron en la categoría de 69 kg durante el Campeonato Mundial de Halterofilia de 2010. Las diferencias entre los hombres y las mujeres fueron analizadas utilizando la cinemática lineal de la barra y la cinemática angular de las extremidades inferiores.
Procedimientos
Los ejercicios de arranque fueron registrados utilizando dos cámaras digitales (Sony DCR- TRV18E, Tokyo, Japan), que capturaron las imágenes a 50 cuadros por segundo. Dos cámaras digitales fueron posicionadas diagonalmente a la plataforma, a una distancia de 9 m de los halterófilos, formando un ángulo aproximado de 45º con el plano sagital de los sujetos (Figura 1). El despegue de la barra fue utilizado para sincronizar las dos cámaras.
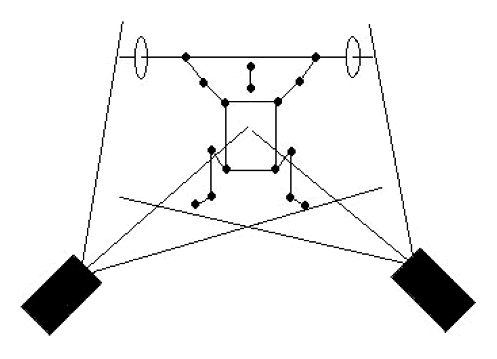
Figura 1. Diseño experimental.
Para determinar la cinemática lineal 3-D de la barra y la cinemática angular de las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo durante los ejercicios de arranque, una punta de la barra y cinco puntos sobre el cuerpo de los sujetos fueron manualmente digitalizados utilizando el Sistema de Análisis del Rendimiento Ariel (APAS, San Diego, USA). Los puntos digitalizados incluyeron la 5ta articulación metatarsiana, el maléolo lateral, el epicóndilo lateral, el trocánter mayor del fémur, y la tuberosidad mayor del húmero. Todos los puntos fueron colocados en el lado derecho del cuerpo. Además de estos puntos, el punto digitalizado en la barra fue localizado sobre el lado medio de la mano derecha.
Para calibrar el movimiento en el espacio se utilizó un cubo rectangular (longitud: 250 cm, profundidad: 100 cm, alto: 180 cm). Las coordenadas espaciales 3-D de los puntos seleccionados fueron calculadas utilizando un procedimiento de transformación lineal del sistema de análisis con 12 puntos de control. El cubo de calibración fue colocado en la plataforma previamente a la competencia, registrado y posteriormente removido. Los errores medios de reconstrucción descritos en valores de RMS fueron 2.9, 1.9 y 2.7 mm para las direcciones X, Y, Z, respectivamente. Para suavizar los datos crudos de la posición se utilizó un filtro digital Butterworth de paso bajo y de cuarto orden con una frecuencia de corte de 4 Hz (Gourgoulis et al., 2000; Gourgoulis et al., 2002). Para seleccionar la frecuencia de corte se utilizó un análisis residual de la diferencia entre los datos filtrados y no filtrados en un amplio rango de frecuencias de corte (Winter, 2005).
El arranque fue divido en seis fases: primer tirón, transición, segundo tirón, desliz, agarre y levantamiento desde la posición de sentadilla. Las fases fueron determinadas de acuerdo con el cambio de dirección en el ángulo de la rodilla y la altura de la barra (Baumann et al., 1988; Gourgoulis et al., 2000; Hakkinen et al., 1984). En este estudio se analizaron las primeras 5 fases del levantamiento, desde el despegue de la barra hasta la fase de agarre.
Para investigar la cinemática angular del tren inferior se analizaron los desplazamientos angulares y velocidades de las articulaciones del tobillo, la rodilla y la cadera. Además, se calculó el desplazamiento lineal y la velocidad de la barra. Se dibujó una línea vertical a través de la posición inicial de la barra que fue utilizada como referencia para determinar el desplazamiento horizontal de la barra (Garhammer, 1985). El movimiento de la barra hacia el levantador fue considerado como un desplazamiento horizontal positivo, y el movimiento de la barra alejándose del levantador representó el desplazamiento horizontal negativo.
El trabajo vertical realizado por la barra durante el primer y segundo tirón fue calculado a partir de los cambios en las energías potencial y cinética de la barra. La potencia aplicada a la barra fue calculada dividiendo el trabajo realizado durante cada fase por la duración de las mismas (Garhammer, 1993). Los valores relativos del trabajo y la potencia fueron calculados dividiendo los valores absolutos de trabajo y potencia por la masa de la barra. Las producciones de potencia calculadas solo incluyeron el trabajo vertical realizado al levantar la barra.
Análisis Estadísticos
Todos los datos se presentan como medias ± DS. Se utilizaron los tests de Kolmogorov-Smirnov y de Levene para evaluar la normalidad de las distribuciones y la homogeneidad de la varianza, respectivamente. Las diferencias en las variables cinemáticas y cinéticas entre los hombres y mujeres fueron analizadas utilizando la prueba t para muestras independientes. La duración de las fases fue comparada utilizando el análisis de varianza (ANOVA) de dos vías (sexo × fase) para muestras independientes. La cinemática angular fue analizada utilizando el análisis de varianza (ANOVA) de dos vías (sexo × fase) para muestras independientes. En el caso de hallar efectos principales o interacciones significativas, se utilizó el test post hoc de Bonferroni para localizar el/los efecto/s. El tamaño del efecto (η2) y los valores de la potencia estadística fueron utilizados para interpretar la magnitud de los efectos principales y de las interacciones. Se utilizó la escala de Cohen para el tamaño del efecto en donde “d” fue 0.2 pequeño, 0.5 medio y 0.8 grande (Cohen, 1988). Todos los análisis estadísticos fueron llevados a cabo utilizando el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales versión 16.0 (SPSS, Chicago, IL, USA). El nivel de significación fue establecido a p≤0.05.
RESULTADOS
La masa promedio de la barra fue significativamente mayor en los hombres (t16 = 12.243, p < 0.05).
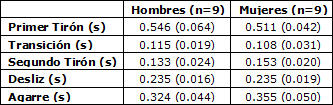
Tabla 2. Duración de las fases en el arranque. Los datos son medias (± DE)
No se observó una interacción significativa entre los factores sexo y fase sobre la duración de las fases (F4,80 = 2.199, p > 0.05, η2= 0.099, potencia = 0.623). Por otra parte, se halló un efecto principal significativo del factor fase en la duración (F4,80 = 376.991, p < 0.05 η2 = 0.962, potencia = 1.000). La fase del primer tirón fue la de mayor duración, y la fase de transición fue la de menor duración (Tabla 2).
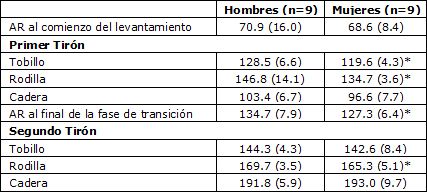
Tabla 3. Desplazamiento angular (grados) de las articulaciones del tobillo, la rodilla y la cadera durante el primer y segundo tirón. Los datos son medias (± DE). AR: ángulo de la rodilla, *P<0.05
Se halló una interacción significativa entre los factores sexo y articulación en el desplazamiento angular de las articulaciones del tren inferior tanto para el primer tirón (F5,48 = 51.934, p < 0.05 η2 = 0.844, potencia = 1.000) como para el segundo tirón (F5,48 = 101.420, p < 0.05 η2 = 0.914, potencia = 1.000) (Tabla 3). Los ángulos máximos de extensión en las articulaciones del tobillo y la rodilla al final del primer tirón fueron mayores en los hombres. Además, durante la fase de transición, el ángulo de la rodilla en flexión fue de aproximadamente 12º en los hombres y de 7º en las mujeres; y los hombres exhibieron una extensión de la rodilla significativamente mayor al final de la fase de transición. Por otra parte, la máxima extensión de rodillas durante el segundo tirón fue mayor en los hombres. Además, se observaron diferencias significativas entre los ángulos máximos de extensión en las diferentes articulaciones del tren inferior tanto en hombres (F(2,24) = 44.543, p < 0.05, η2 = 0.504, potencia = 0.870) como en mujeres (F(2,24) = 110.208, p < 0.05, η2= 0.794, potencia = 0.910) durante el primer tirón. El ángulo máximo de extensión de la rodilla durante el primer tirón fue significativamente mayor en ambos sexos que el ángulo de la cadera y la rodilla (p<0.05). Además, el ángulo máximo de extensión del tobillo durante el primer tirón fue significativamente mayor que el de la cadera (p<0.05). Durante la fase de segundo tirón se observaron diferencias significativas en los ángulos máximos de extensión de las diferentes articulaciones del tren inferior tanto en hombres (F(2,24) = 229.550, p< 0.05, η2 = 0.944, potencia = 1.000) como en mujeres (F(2,24) = 90.595, p < 0.05, η2 = 0.614, potencia = 0.841). Durante esta fase, el ángulo máximo de extensión de la cadera fue significativamente mayor que los ángulos de la rodilla y tobillo, tanto en hombres como en mujeres. Además, el ángulo máximo de extensión de la rodilla durante el segundo tirón fue significativamente mayor que el ángulo del tobillo (p<0.05).
Se observó una interacción significativa entre los factores sexo y articulación respecto de la velocidad angular de las articulaciones del tren inferior tanto en el primer tirón (F5,48 = 46.041, p < 0.05 η2 = 0.827, potencia = 1.000) como en el segundo tirón (F5,48 = 10.912, p < 0.05 η2 = 0.532, potencia = 1.000) (Tabla 4). Durante el primer tirón, la velocidad máxima de extensión de la cadera fue significativamente mayor en los hombres, mientras que durante el segundo tirón, las mujeres mostraron una mayor velocidad máxima de extensión en las articulaciones de la cadera y tobillo. Además, durante la fase de transición, no se observaron diferencias significativas entre los sexos, respecto de la velocidad de flexión de la rodilla. Por otra parte, durante el primer tirón se detectaron diferencias significativas entre las velocidades máximas de extensión articular tanto en hombres (F(2,24) = 98.795, p < 0.05, η2 = 0.774, potencia = 0.901) como en mujeres (F(2,24) = 35.495, p < 0.05, η2 = 0.644, potencia = 0.921). Durante el primer tirón, la velocidad máxima de extensión de la rodilla fue mayor que la del tobillo y la cadera (p<0.05) tanto en hombres como en mujeres. Durante el segundo tirón, se observaron diferencias significativas en las velocidades máximas de extensión articular tanto en hombres (F(2,24) = 11.001, p < 0.05, η2 = 0.435, potencia = 0.883) como en mujeres (F(2,16) = 8.938, p < 0.05, η2 = 0.394, potencia = 0.697). En esta fase, los hombres exhibieron una velocidad máxima de extensión significativamente mayor en la rodilla y cadera en comparación con la del tobillo. En las mujeres, la velocidad máxima de extensión de la cadera fue significativamente mayor que las observadas en el tobillo y la rodilla (p<0.05). Además, en las mujeres, la velocidad máxima de extensión de la rodilla fue mayor que la del tobillo (p<0.05).
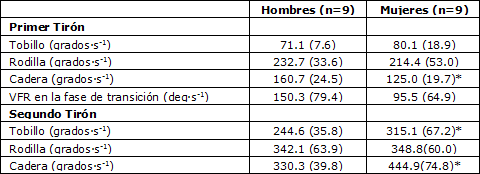
Tabla 4. Velocidad angular de las articulaciones del tobillo, rodilla y cadera durante el primer y segundo tirón. Los datos son medias (± DE). VFR: velocidad de la flexión de rodillas. *P<0.05.
La velocidad lineal vertical de la barra fue significativamente mayor en las mujeres durante el segundo tirón (Tabla 5). No se observaron diferencias significativas entre los hombres y las mujeres respecto de la cinemática lineal vertical o de la cinemática horizontal de la barra (Figura 2).
Se observó un efecto de interacción significativo de la fase y el sexo (F(1,16) = 11.893, p<0.05, η2 = 0.426, potencia = 0.899) para el trabajo mecánico. Durante el primer tirón, el trabajo mecánico absoluto fue significativamente mayor en los hombres. Por otra parte, el trabajo mecánico relativo fue significativamente mayor en las mujeres (Tabla 6). En los hombres, el trabajo mecánico absoluto (F(1,8) = 20.00, p < 0.05, η2 = 0.714, potencia = 0.973) y el trabajo mecánico relativo (F(1,8) = 20.80, p < 0.05, η2 = 0.722, potencia = 0.978) fue significativamente mayor durante el primer tirón que durante el segundo tirón.
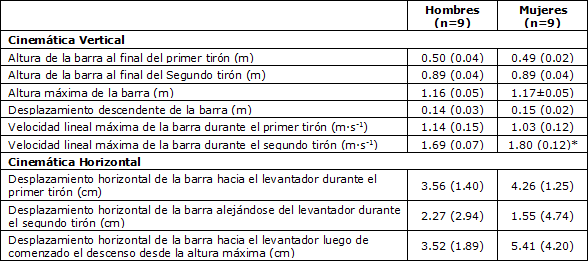
Tabla 5. Cinemática lineal de la barra durante el arranque. Los datos son medias (± DE). *P<0.05
Sin embargo, en las mujeres, no se observaron diferencias significativas entre el primer tirón y el segundo tirón, ya sea en el trabajo mecánico absoluto como relativo. Por otra parte, se observó una interacción significativa entre el sexo y la fase respeto de la producción de potencia (F(1,16) = 5.874, p < 0.05, η2 = 0.269, potencia = 0.624). La producción de potencia absoluta fue significativamente mayor en los hombres tanto durante el primer tirón como durante el segundo tirón (Tabla 6). Además, tanto en hombres (F(1,8) = 285.39, p < 0.05, η2 = 0.973, potencia = 1.00) como en mujeres (F(1,8) = 237.88, p < 0.05, η2 = 0.967, potencia = 1.00), la potencia absoluta fue significativamente mayor en el primer tirón que en el segundo tirón. Por último, la producción de potencia relativa fue significativamente mayor en el segundo tirón y en comparación con el primer tirón tanto en hombres (F(1,8) = 302.86, p < 0.05, η2 = 0.974, potencia = 1.00) como en mujeres (F(1,8) = 306.88, p < 0.05, η2 = 0.975, potencia = 1.00).
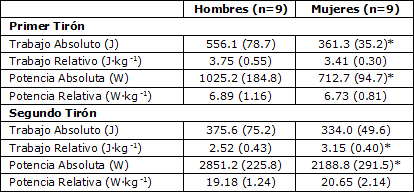
Tabla 6. Trabajo mecánico y producción de potencia durante el primer y segundo tirón. Los datos son medias (± DE). *P<0.05.
DISCUSIÓN
Cinemática Angular
Existe evidencia en la literatura acerca de la importancia de la cinemática angular de la articulación del tobillo durante el primer tirón, de la articulación de la rodilla en la fase de transición y de la articulación de la cadera durante el segundo tirón (Garhammer, 1980; Isaka et al., 1996; Gourgoulis et al., 2000). De acuerdo con Isaka et al (1996), durante el tirón, los músculos extensores en las articulaciones del tobillo, rodilla y cadera contribuyen al control de los músculos antagonistas en una secuencia que progresa desde la cadera hasta el tobillo. Esta secuencia se relaciona con la secuencia de las tres fases del tirón completo durante el levantamiento (Isaka et al., 1996). Durante el segundo tirón, las mujeres exhibieron valores significativamente mayores que los hombres en la extensión de los tobillos y las caderas; probablemente debido a la mayor flexibilidad en las mujeres que en los hombres (Gourgoulis et al., 2002). Contrariamente a la literatura, las mujeres halterófilas en el presente estudio mostraron valores relativamente menores de extensión en la rodilla y tobillo, especialmente durante el primer tirón. Esta inconsistencia con la literatura no fue indicativa de una deficiencia de flexibilidad en las mujeres sino que sugiere una debilidad en la cinemática angular de las extremidades inferiores. Como resultado, las mujeres deberían fortalecer la musculatura de los flexores plantares y de los extensores de la rodilla para realizar levantamientos tan eficientes como los hombres.
Por otra parte, la fase de transición es una fase extremadamente crítica y, para ser efectiva, debería ser ejecutada rápidamente y con una pequeña flexión de rodillas (Enoka, 1979; Gourgoulis et al., 2000; 2009). El salto vertical con contramovimiento y la segunda flexión de las rodillas durante el arranque, a medida que la barra se eleva por encima del nivel de las rodillas, deberían realizarse lo suficientemente rápido como para acumular energía elástica y provocar la facilitación del reflejo de estiramiento en la contracción concéntrica inmediata de los músculos extensores de la rodilla y la cadera (Garhammer and Gregor, 1992). Un estudio previo indicó que, durante la fase de transición, las mujeres flexionaban menos sus rodillas y lo hacían más lentamente que los hombres (Gourgoulis et al., 2002). Del mismo modo, las mujeres halterófilas en el presente estudio exhibieron una menor flexión de rodillas que los hombres.
En un estudio previo se ha reportado que durante el segundo tirón, la velocidad máxima de extensión de cadera era mayor que la velocidad máxima de extensión de rodillas, incrementando así la aceleración de la barra y contribuyendo a la ejecución de un segundo tirón explosivo (Gourgoulis et al., 2009). En el presente estudio se determinó que la velocidad angular de la articulación de la rodilla era mayor en los hombres durante el primer tirón, mientras que la velocidad angular de las articulaciones de la cadera y los tobillos era mayor en las mujeres durante el segundo tirón. Además, la mayor velocidad angular fue observada en la articulación de la rodilla tanto en hombres como en mujeres durante el primer tirón, mientras que durante el segundo tirón, la mayor velocidad angular se observó en la articulación de la cadera en las mujeres y en las articulaciones de cadera y rodilla en los hombres. La mayor velocidad angular observada, especialmente en la articulación de la cadera en las mujeres, mostró que las mujeres realizan un movimiento explosivo más eficiente durante el segundo tirón.
Cinemática Lineal de la Barra
Para la valoración del desplazamiento horizontal de la barra durante el arranque se identificaron tres posiciones clave (Garhammer, 1985). La primera es hacia el levantador durante el primer tirón, la segunda es alejándose del levantador durante el segundo tirón y la tercera es hacia el levantador una vez que la barra comienza a ascender desde la altura pico (Garhammer, 1985). Se ha reportado en la literatura que el patrón de movimiento de la barra no difiere entre los sexos (Gourgoulis et al., 2002). En otro estudio, se observó un patrón óptimo de movimiento de la barra en 6 de 14 levantamientos realizados por mujeres halterófilas que competían en la categoría de 69 kg (Hoover et al., 2006).
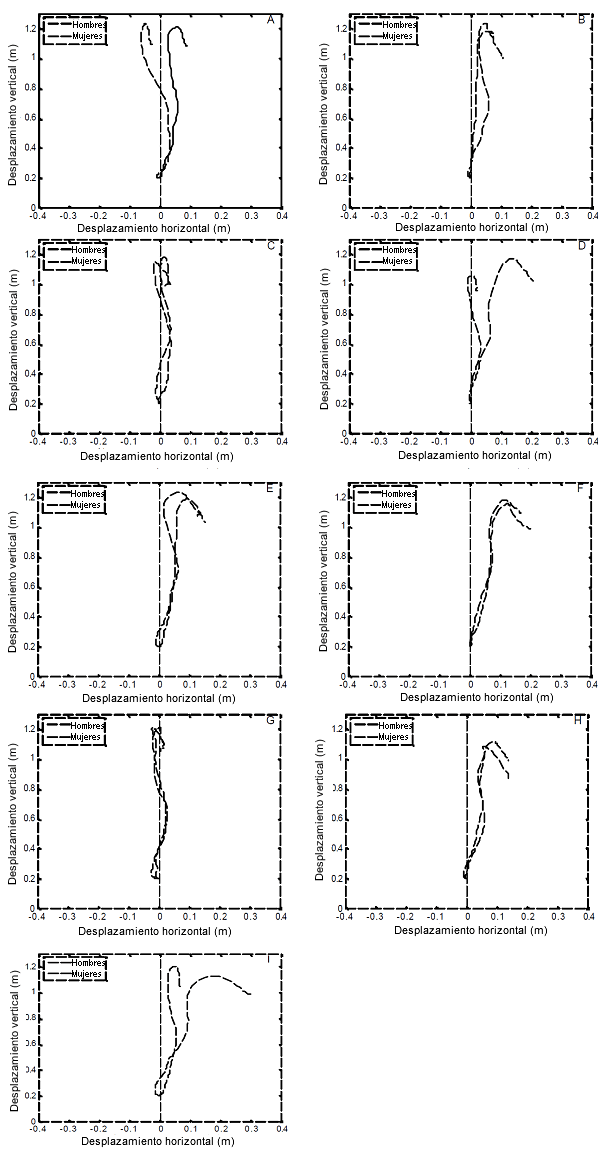
Figura 2. Trayectorias de la barra durante los levantamientos de arranque en 9 hombres y 9 mujeres halterófilos pertenecientes a la categoría de 69 kg (Grupo A). Cada figura muestra la comparación de 1 hombre y 1 mujer del mismo ranking en la lista del campeonato.
En el presente estudio, no se observaron diferencias significativas en el patrón de desplazamiento horizontal de la barra entre los hombres y las mujeres. El movimiento horizontal de la barra durante la fase de tirón debería considerarse como una efectiva aplicación de la potencia muscular, y es necesario un pequeño movimiento horizontal para una buena técnica de levantamiento (Isaka et al., 1996). Cuanto mayor sea la variación en el desplazamiento horizontal de la barra durante el levantamiento mayor será la energía que se debe utilizar para controlar la barra cargada (Burdett, 1982; Hoover et al., 2006). En el presente estudio, no se observaron diferencias en el patrón de desplazamiento horizontal de la barra entre los hombres y las mujeres. Este resultado reveló que las mujeres utilizan su energía tan efectivamente como los hombres.
En el presente estudio no se observaron diferencias en la cinemática vertical y horizontal de la barra entre hombres y mujeres, excepto para la máxima velocidad lineal vertical durante el segundo tirón. Durante el segundo tirón, la velocidad lineal vertical de la barra fue significativamente mayor en las mujeres. La velocidad de la barra y su reducción desde la altura máxima alcanzada muestran una gran variabilidad inter e intra sujeto (Stone et al., 1998). Existen dos curvas de velocidad características: una presenta dos picos de velocidad y la otra muestra un incremento estable en la velocidad hasta un único valor máximo (Baumann et al., 1988). La última es característica de los mejores halterófilos. Isaka et al (1996) explicaron que los halterófilos con mayor destreza pueden mover la barra más “suavemente” durante la fase de transición sin provocar una marcada desaceleración de la barra. Durante la fase de transición, los halterófilos de elite ocasionalmente exhiben una reducción en la velocidad de la barra, posiblemente debido a un inicio muy rápido o a la fatiga (Bartonietz, 1996; Gourgoulis et al., 2000). Además, las mujeres en este estudio exhibieron un incremento estable en la velocidad hasta alcanzar un único valor máximo durante el tirón, lo cual en la literatura se ha identificado como una característica de los halterófilos de elite, y se ha hallado que la relación tiempo-velocidad en todos los halterófilos hombres, excepto en dos, fue similar que la de las mujeres. Por otra parte, la velocidad de la barra y sus trayectorias se ven afectadas por los cambios en la carga externa (Kipp et al., 2011). Se ha observado que a medida que se incrementa la carga en la barra, se produce una reducción del desplazamiento máximo vertical de la barra, del desplazamiento durante el desliz y de la velocidad vertical máxima de la barra (Hoover et al., 2006). De acuerdo con Gourgoulis et al (2002), el hallazgo de que la velocidad lineal máxima de la barra fue mayor en las mujeres que en los hombres no puede considerarse como un indicador de mejor técnica en las mujeres, y debería atribuirse a que las mujeres deben superar una menor carga de la barra. En el presente estudio se observó que la carga de la barra y la velocidad vertical máxima en mujeres halterófilas de elite pertenecientes a la categoría de 69 kg fue mayor que la observada en mujeres halterófilas de nivel nacional de la misma categoría de peso (Hoover et al., 2006). Esta inconsistencia podría atribuirse a un mayor nivel de destreza en las halterófilas de elite incluidas en el presente estudio.
Trabajo Mecánico y Producción de Potencia
Gourgoulis et al (2000) reportaron que el trabajo mecánico era mayor durante el primer tirón que durante el segundo tirón, y por el contrario, la producción de potencia era mayor durante el segundo tirón que durante el primer tirón. La primera fase del tirón es relativamente lenta y se considera que tiene una mayor orientación hacia la fuerza, mientras que el segundo tirón es más rápido y se considera que tiene una mayor orientación hacia la potencia (Garhammer, 1991). En el presente estudio, los hombres exhibieron un mayor trabajo mecánico absoluto y una mayor producción de potencia en el primer tirón. Debido que la altura de la barra, su velocidad lineal vertical y la duración de la fase en el primer tirón fueron similares entre los sexos, parece que la mayor energía de la barra registrada en los hombres fue consecuencia de que levantaran cargas un 40% mayor que las cargas levantadas por las mujeres. Durante el segundo tirón, la producción de potencia absoluta fue significativamente mayor en los hombres que en las mujeres. Por otra parte, cuando los valores del trabajo mecánico y la producción de potencia fueron divididos por la masa de la barra, los valores de producción de potencia entre hombres y mujeres fueron similares, mientras que el trabajo mecánico relativo fue significativamente mayor en las mujeres que en los hombres. Esta diferencia parece haber resultado del hecho de que la duración del segundo tirón en las mujeres fue un 15% mayor que en los hombres. Si bien, durante el segundo tirón, los valores de producción de potencia absoluta fueron en el presente estudio fueron mayores en los hombres, el hallazgo de que los valores de la producción relativa de potencia fueron similares entre los sexos durante el primer y segundo tirón indicaría que las mujeres podrían tener niveles de destrezas similares a los de los hombres en movimientos explosivos. En un estudio en el que se utilizó un cálculo similar al del presente estudio de los valores relativos de la producción de potencia (es decir, los valores relativos de la producción de potencia se calcularon dividiendo la producción de potencia absoluta por la masa de la barra), Gourgoulis et al (2004) reportaron que los valores relativos de la producción de potencia durante el primer y segundo tirón fueron mayores en adultos que en adolescentes, lo que significa que los adolescentes tienen una menor destreza para ejecutar movimientos potentes.
Se ha reportado en la literatura que las grandes mejoras observadas en mujeres halterófilas entre 1987 y 1998 están asociadas a los cambios en la técnica durante el segundo tirón (Garhammer et al., 2002). Garhammer (1991) demostró que los valores relativos de la producción de potencia durante el segundo tirón se incrementaron en un 80% respecto de la potencia relativa para el tirón completo, y que este cambio fue de solo el 53% en los hombres. El índice de potencia entre movimientos rápidos y lentos en las mujeres, como por ejemplo cuando se compara el segundo tirón con el tirón completo, fue consistentemente mayor que en los hombres (Garhammer, 1998). También se ha reportado que las mujeres muestran una menor destreza en actividades en donde se requiere el desarrollo lento de la fuerza que en aquellas actividades que requieren un desarrollo rápido de la fuerza (Gourgoulis et al., 2002). Las mujeres pueden tener menores niveles de fuerza y masa muscular que los hombres, parcialmente debido a las diferencias hormonales entre los sexos, pero su potencial proporcional de mejora en la fuerza probablemente sea bastante similar (Gourgoulis et al., 2002).
CONCLUSIONES
En el presente estudio, la reducción relativa de los valores de extensión en el tobillo y la articulación observada en mujeres durante el primer tirón indican que las mujeres podrían no extender sus articulaciones del mismo modo que los hombres. Si bien se ha reportado que las mujeres son más flexibles que los hombres, la reducción en los valores de extensión en las extremidades inferiores observada en las mujeres durante el primer tirón sugiere que su fuerza máxima es menor que la de los hombres. Excepto por los mayores valores de trabajo mecánico relativo en las mujeres durante el segundo tirón, los valores de trabajo relativo y de potencia fueron similares entre hombres y mujeres tanto durante el primer tirón como durante el segundo tirón. Los resultados revelaron que en la categoría de peso de 69 kg, las mujeres fueron menos eficientes que los hombres durante el primer tirón, que tiene una mayor orientación de fuerza, mientras que fueron similarmente eficientes a los hombres durante el segundo tirón, que tiene una mayor orientación de potencia.
Puntos Clave
- Las mujeres halterófilas deberían realizar ejercicios auxiliares para fortalecer los músculos flexores del tobillo y los extensores de la rodilla para incrementar su fuerza máxima en el primer tirón.
- Las mujeres halterófilas deberían ser capaces de ejecutar una flexión de rodillas más profunda y más rápida durante la fase de transición para que la fuerza explosiva sea mayor durante el segundo tirón.
Referencias
1. Akkus, H (2011). Kinematic analysis of the snatch lift with elite female weightlifters during the 2010 World Weightlifting Championship. Journal of Strength and Conditioning Research, (In press)
2. Bartonietz, K.E (1996). Biomechanics of the snatch: Toward a higher training efficiency. National Strength & Conditioning Association Journal 18, 24-31
3. Baumann, W., Gross, V., Quade, K., Galbierz, P. and Schwirtz, A (1988). The snatch technique of World Class Weightlifters at the 1985 World Championships. International Journal of Sport Biomechanics 4, 68-89
4. Burdett, R.G (1982). Biomechanics of the snatch technique of highly skilled and skilled weightlifters. RResearch Quarterly for Exercise and Sport 53, 193-197
5. Campos, J., Poletaev, P., Cuesta, A., Pablos, C. and Carratala, V (2006). Kinematical analysis of the snatch in elite weightlifters of different weight categories. Journal of Strength and Conditioning Research 20, 843-850
6. Cohen, J (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd edition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
7. Enoka, R.M (1979). The pull in Olympic weightlifting. Medicine Science in Sports 11, 131-137
8. Garhammer, J (1980). Power production by Olympic weightlifters. Medicine & Science in Sports and Exercise 12, 54-60
9. Garhammer, J (1985). Biomechanical profile of Olympic weightlifters. . International Journal of Sport Biomechanics1, 122-130
10. Garhammer, J (1989). Weightlifting and training. . Eds: In: Biomechanics of sport. Eds: Vaughn, C.L. Boca Raton, FL: CRC press. 169-211
11. Garhammer, J (1991). A comparison of maximal power outputs between elite male and female weightlifters in competition. International Journal of Sport Biomechanics 7, 3-11
12. Garhammer, J. and Gregor, R (1992). Propulsion forces as a function of intensity for weightlifting and vertical jumping. Journal of Applied Sport Science Research 6, 129-134
13. Garhammer, J. and Takano, B (1992). Training for weightlifting. In: Strength and Power in Sport. Ed: Komi, PV, Blackwell Scientific Publications. 357-362
14. Garhammer, J (1993). A review of power output studies of olympic and powerlifting: Methodology, performance prediction, and evaluation tests.. Journal of Strength and Conditioning Research 7, 76-89
15. Garhammer, J (1998). Weightlifting performance and techniques of men and women. In: International Conference on Weightlifting and Strength Training. Ed: Komi, P.V. Lahti, Finland: Gummerus Printing. 89-94
16. Garhammer, J., Kauhanen, H. and Hakkinen, K.A (2002). Comparison of performances by woman at the 1987 and 1998 world weightlifting championships. In: Science for Success Congress, Jyvaskyla, Finland, October 2-4. Available form URL: http://www.csulb.edu/~atlastwl/98vs87womenWLcompare(poster).pdf)
17. Gourgoulis, V., Aggelousis, N., Mavromatis, G. and Garas, A (2000). Three-dimensional kinematic analysis of the snatch of elite Greek weightlifters. Journal of Sport Science 18, 643-652
18. Gourgoulis, V., Aggeloussis, N., Antoniou, P., Chritoforidis, C., Mavromatis, G. and Garas, A (2002). Comparative 3-Dimensional kinematic analysis of the snatch technique in elite male and female Greek weightlifters. Journal of Strength and Conditioning Research 116, 359-366
19. Gourgoulis, V., Aggeloussis, N., Kalivas, V., Antoniou, P. and Mavromatis, G (2004). Snatch lift kinematics and bar energetics in male adolescent and adult weightlifters. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 44, 126-31
20. Gourgoulis, V., Aggelousis, N., Garas, A. and Mavromatis, G (2009). Unsuccessful vs. successful performance in snatch lifts: a kinematic approach. Journal of Strength and Conditioning Research 223, 486-494
21. Hakkinen, K., Kauhanen, H. and Komi V.P (1984). Biomechanical changes in the Olympic weightlifting technique of the snatch and clean and jerk from submaximal to maximal loads. Scandinavian Journal of Sports Sciences 6, 57-66
22. Hoover, D.L., Carlson, K.M., Christensen, B.K. and Zebas, C.J (2006). Biomechanical analysis of women weightlifters during the snatch. Journal of Strength and Conditioning Research 220, 627-633
23. Isaka, T., Okada, T. and Fuanto, K (1996). Kinematic analysis of the barbell during the snatch movement in elite Asian weightlifters. Journal of Applied Biomechanics 12, 508-516
24. Kipp, K., Harris, C. and Sabick, M.B (2011). Lower extremity biomechanics during weightlifting exercise vary across joint and load. Journal of Strength and Conditioning Research 225, 1229-1234
25. Stone M.H., O'Braynt, H.S., Williams, F.E. and Johnson, R.L (1998). Analysis of bar paths during the snatch in elite male weightlifters. National Strength & Conditioning Association 20, 30-38
26. Winter, D.A (2005). Biomechanics and motor control of human movement. 3th edition. John Wiley and Sons, Inc. New Jersey
Cita Original
Erbil Harbili. A Gender-Based Kinematic and Kinetic Analysis of the Snatch Lift in Elite Weightlifters in 69-kg Category. Journal of Sports Science and Medicine (2012) 11, 162 - 169
Cita en PubliCE
Erbil Harbili (2012). Análisis Cinemático y Cinético por Sexos del Arranque en Halterófilos de Elite pertenecientes a la Categoría de 69 kg. .https://g-se.com/analisis-cinematico-y-cinetico-por-sexos-del-arranque-en-halterofilos-de-elite-pertenecientes-a-la-categoria-de-69-kg-1451-sa-F57cfb272124c3
